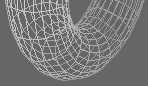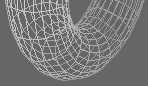EL PRISIONERO DE PAPAZINDAN
Del Romancero
de la guerra contra la intervención francesa.
A Ignacio Perez Salazar
I
Treinta y tres
años cumplidos,
ancha la espalda,
alto el pecho,
estatura que
disfraza
el tosco vigor
del cuerpo,
ojo vivo y
penetrante,
corto el poblado
cabello,
sin un asomo
de barba,
el bigote escaso
y recio;
hundido sobre
las cejas
ancho y oscuro
el sombrero;
ninguna insignia
en el traje,
ningún militar
arreo;
siempre prudente
y callado,
siempre vestido
de negro,
con una calma
y un modo
tan natural,
tan modesto,
que más el
verle semeja
humilde y franco
labriego
que luchador
indomable
y temible guerrillero
a quien los
franceses nombran
por su arrojo
y se denuedo
el
león de las montañas,
y que en reñidos
encuentros,
lo mismo en
Venta del Aire,
Zitácuaro y
Angangueo,
probó bien
cuanto a su patria
ama y defiende
su pecho.
Jamás el rudo
combate
llegó a contemplar
de lejos,
pues acompañado
o solo
entraba siempre
el primero.
Nunca contó
al enemigo,
que donde estaba
sabiendo,
se apresuraba
a encontrarle
valiente pero
sereno.
Como todos
reposado
y más que todos
resuelto,
al comenzar
el combate
al enemigo
embistiendo,
ni la cabeza
inclinaba
para acometerle
ciego,
ni con destemplados
gritos
daba a sus
huestes aliento;
el valor de
sus soldados
brotaba con
sólo verlo,
que una enseña
es su figura,
su calma estoica
un ejemplo.
Nada resiste
a su empuje
y abre un camino
su acero
por el que
va la victoria
siempre sus
huellas siguiendo.
Los enemigos
le temen;
de la noche
en el silencio
por todas partes
esperan
como a un tigre
sorprenderlo.
Mas no valen
emboscadas
y es vano cualquier
intento,
que siempre
burla sus planes,
desbarata sus
proyectos
y los humilla
y los vence,
y a tanto llega
su esfuerzo
que como un
ser protegido
por insondable
misterio,
lo miran propios
y extraños:
tal es Nicolás
Romero.
II
No tuvo Riva
Palacio
en aquel glorioso
tiempo,
un soldado
más adicto,
ni un amigo
más sincero.
Y cuéntese
con que andaban
a su lado:
Luis Robredo
que en Tacámbaro
sucumbe
a los belgas
combatiendo;
el coronel
Luis Carrillo
que en los
muros de Querétaro,
al frente de
sus soldados
exhaló el postrer
aliento,
y Bernal, que
en Uruapan
asaltando un
parapeto
dejó escaparse
la vida
por ancha herida
en el pecho,
y otros héroes
cuyos nombres
en el polvo
se escondieron,
y quedan allí
esperando
que la Historia,
Juez Supremo,
a la vida de
la Gloria
los llame por
justo premio.
Por eso, como
entre todos
descuella el
bravo Romero,
y como todos
le juzgan
en campaña
el más experto,
dispone Riva
Palacio
dejarle el
mando del cuerpo
que ha combatido
sin tregua
en el Estado
de Méjico.
Mientras el
marcha a encargarse
en Michoacán
del gobierno
y a reunir
las divisiones
del Ejército
del Centro,
transcurren
algunos días,
y órdenes tiene
Romero
de ir a Tacámbaro
a unirse
con el resto
del ejército.
Obedece, como
siempre,
precipita los
aprestos,
y ya lista
su brigada
en marcha se
pone luego.
III
Es azarosa
y terrible
la vida del
guerrillero,
pero lo fue
más que nunca
sostenida en
aquel tiempo,
cuando flotaba
triunfante
la bandera
del Imperio,
y árbitro de
nuestra suerte
era Napoleón
tercero.
El porvenir
asomaba
mostrando en
el turbio cielo
anchas nubes
tormentosas,
tristes horizontes
negros,
y el pendón
republicano
miraba con
torvo ceño
la victoria,
sin dejarle
sus glorias
y sus trofeos.
¡Soldados de
las montañas!
unos vivos
y otros muertos;
vuestra abnegación
asombra
en esa lucha,
teniendo
la muerte siempre
a la vista,
y sin esperar
el éxito
el mundo os
miró luchando,
que no soñabais
más premio
que combatir
por la patria
y morir por
sus derechos.
Hasta ignorabais
humildes,
que de noche,
en el silencio,
cuando las
rojas hogueras
alumbran los
campamentos,
pesaban entre
las sombras,
vuestra causa
bendiciendo
tres espíritus
sublimes
que os dieron
heroico ejemplo.
¡Hidalgo! de
nuestras glorias
impulso, móvil
y centro;
con él, un
héroe que fuera
de la independencia
el genio;
¡el invencible
de Cuantla!
¡el intachable
Morelos!
y con ambos
la más viva
encarnación
de este pueblo:
el águila de
su escudo
¡el indomable
Guerrero!
¡Soldados de
las montañas!
¡nobles soldados
del pueblo!
¡los que tuvisteis
por tienda
praderas, montes
y yermos,
harapos por
uniforme
y abrupto peñón
por lecho!
Sonará siempre
mi lira
con algún acorde
tierno,
al repetir
vuestros nombres
y al relatar
vuestros hechos.
¡Cuántos dormís
en el polvo!
¡cuántos, ya
tristes y viejos,
entre olvido
y amargura
vivís de vuestros
recuerdos!
Perdidas las
ilusiones,
y la fe, muerta
en el pecho,
contáis vuestras
breves horas
envidiando
a los que han muerto.
mi voz pretende
sacaros
de tan hondo
abatimiento,
que si en alas
polvorosas,
lleva esas
glorias el tiempo,
yo, que nací
mejicano
arrebatárselas
quiero
y como un grupo
de soles
mostrarlas
al Universo;
¡soldados de
las montañas!
¡nobles soldados
del pueblo!
IV
Como vergel
escondido
entre montes
gigantescos,
en donde limpios
arroyos
fertilizando
aquel suelo
cruzan entre
las parotas,
retozan entre
los ceibos,
y se ocultan
en la grama
y después brotan
ligeros,
brindando con
sus cristales
a los ganados
sedientos,
mientras se
posan las garzas
en los hojosos
granjenos,
y las guacamayas
cruzan
con tardo y
pausado vuelo;
hay un grupo
que semeja
un palomar
pintoresco,
formado de
blancas chozas,
en donde habitan
contentos
con sus familias
humildes,
francos y altivos
rancheros.
Cerca de cuarenta
leguas
distará el
naciente pueblo,
de Zitácuaro,
medidas
sobre escabrosos
senderos;
Papazindán
se le llama
y de la guerra
el aliento
no ha nublado
todavía
el limpio azul
de su cielo.
Una mañana,
se miran
a los ardientes
reflejos
del sol que
nace, esos campos
poblados de
guerrilleros.
Allí pasaron
la noche,
allí se ve
el campamento
que formó la
infantería
de la Cañada
en el centro.
Y son aquellos
soldados
que inspiran
amor al pueblo
los que en
constante campaña
manda Nicolás
Romero.
No esperan
al enemigo
y como libres
de riesgo,
olvidando las
fatigas
descansan todos
contentos.
De súbito,
se oyen tiros
y blasfemias
y denuestos,
y como huracán
terrible
que no espera
el mar sereno,
destrozando
la maleza
y la tierra
estremeciendo
furiosos se
precipitan
enemigos regimientos,
acuchillando
a su paso
y el espanto
difundiendo.
Sin dar a los
más osados
para defenderse,
tiempo,
tras ese alud
de jinetes
los infantes
vienen luego,
y lo que aquellos
comienzan
a consumar
llegan éstos.
Nada resiste
a su empuje
y muertos o prisioneros
quedan los
que no han podido
ir por el bosque
dispersos.
Nada se sabe
del jefe;
los franceses
con empeño
por todas partes
preguntan
si ha quedado
vivo o muerto,
mas como nada
descubren
y al combate
han dado término
para descansar
escogen
el lugar de
aquel siniestro.
Dos horas después
se mira
tan tranquilo
todo aquello,
que un grupo
de suabos ríe
contemplando
a un compañero
que en pos
de un arrogante gallo
corre afanoso
y violento.
El animal,
ya rendido,
para salvarse
emprende el vuelo
y entre las
ramas de un árbol
esconde el
pintado cuerpo.
El suabo llega
en su busca,
alza los ojos
atento
y descubre,
entre el ramaje,
rescatado un
bulto negro;
lanza un grito
de sorpresa,
requiere el
arma violento,
y con grandes
voces llama
a todos sus
compañeros.
Acuden, miran,
discuten,
gritan y le
intiman presto
que descienda,
si no quiere
que sobre él
rompan el fuego;
muévense entonces
las ramas,
y lentamente,
sin miedo,
baja por el
tronco un hombre
que está vestido
de negro.
A tal novedad
acuden
mas jefes y
subalternos,
que a la par
que lo contemplan
le forman círculo
estrecho.
No le conoce
ninguno,
mas él, a todo
resuelto,
les dice con
voz tranquila:
”Yo soy
Nicolás Romero.”
Al escuchar
ese nombre
temido por
todos ellos,
y al contemplar
desarmado
a quien vencido
no vieron,
asoma en todos
los rostros
con el asombro
el contento.
El león de las montañas
presa del destino
ciego,
más debe al
propio infortunio,
que del contrario
al esfuerzo,
hallarse entre
los franceses
desarmado y
prisionero.
V
Aunque el sol
naciente brilla
con deslumbrantes
reflejos,
de la ciudad
opulenta
sobre el transparente
cielo,
hay algo que
no se explica,
que pasando
sobre Méjico
hace que luz
se mire
con un color
ceniciento,
y alumbre calles
y plazas
como la antorcha
de un féretro.
Los ánimos
conturbados,
los corazones
opresos,
tristeza por
todas partes,
por todas partes
silencio.
El menos sagaz
comprende
que se prepara un suceso
tan triste,
tan pavoroso,
tan terrible,
tan funesto,
que al presentirlo
semeja
la ciudad un
cementerio.
Desde que rayó
la aurora,
en la penumbra
se vieron
marchar silenciosamente
del enemigo
extranjero
los pesados
escuadrones,
los compactos
regimientos.
No distante
de la plaza
en el oriental
extremo
de la ciudad,
se descubre
vecina de los
potreros
de Aragón,
desierta plaza
de triste y
mísero aspecto.
Cierran su
humilde recinto
albergues de
carboneros,
y pobres chozas
que alfombran
guijarros y
polvo seco.
Es la plaza
de Mixcalco
que a todos
infunde miedo
por ser sitio
en que la pena
capital sufren
los reos;
la ha regado
mucha sangre,
muchos el postrer
aliento
lanzaron allí,
mirando
aquel contorno
siniestro.
Por eso los
grises muros
del ángulo
norte izquierdo
son conocidos
por todos
como el
rincón de los muertos.
Va lentamente
a esa plaza,
en gruesas
ondas el pueblo,
en pos de los
batallones
que van llegando
en silencio.
fórmase el
cuadro, se alinean
los suabos
en primer término,
y entre sus
filas asoman
las anchas
bocas de fuego.
Detrás cazadores
de África,
que con su
marcial aspecto
a la inquieta
muchedumbre
imponen mudo
respeto.
Alzase un rumor
de pronto
como el mar
que ruge fiero;
abren paso
los soldados,
entra todo
en movimiento,
y en el cuadro
se presenta
el funerario
cortejo
con el que
van al cadalso
cuatro mártires
del pueblo.
Era el uno
Roque Flores,
un valeroso
sargento;
el otro Encarnación
Rojas,
alférez del
mismo cuerpo;
Higinio Álvarez,
altivo
comandante
muy apuesto
en un tricolor
zarape
con suma elegancia
envuelto,
y con ellos
muy tranquilo
como quien
marcha a paseo,
el valor en
la mirada
y fumando y
sonriendo,
al patíbulo,
glorioso
llega Nicolás
Romero.
Fórmase a los
cuatro en fila,
reina fúnebre
silencio,
los tiradores
preparan,
se da la señal
de fuego,
y al trona
de los fusiles,
el grito de
¡Viva Méjico!
brotando de
aquellas bocas,
va con su postrer
aliento
por el cielo
de la patria
en nubes de
gloria envuelto.
VI
¡Soldados de
las montañas!
¡nobles soldados
del pueblo!
sobre vuestras
tumbas crecen
inmarcesibles
y eternos,
los laureles
con que adornan
los inmortales
sus templos.
Humildes desde
la cuna
nacisteis en
el silencio
y a la luz
del patriotismo
que se encendió
en vuestros pechos
la historia
imparcial, severa,
grabó con buril
de fuego
vuestros nombres
en los altos
perdurables
monumentos.
-Juan de Dios Peza